Riley recuerda el dualismo
creador-crítico del que hablaba Madariaga y afirma que hay ocasiones en las que
Cervantes “se parece mucho a sus propios don Quijote y Sancho”. Las dudas que
sobre la identidad de Alonso Quijano se plantean al inicio de la novela nunca
quedan resueltas (Quijada, Quesada, Quejana, Quijana), y parece que es la aparición
de don Quijote quien la resuelve, o mejor posterga, definitivamente. Claro que
si hay un ejemplo de identidad evanescente, es el de la mujer de Sancho Panza
(Juana Gutiérrez, Mari Gutiérrez, Juana Panza, Teresa Panza, Cascajo y Teresa
Sancha). Pero estas mutaciones constantes que afectan a todos los personajes,
una Dorotea que camina entre su disfraz de mozo y el de princesa Micomicona o
un Ginés de Pasamonte que nunca atinamos a conocer, favorecen, dice Riley, la
misma locura de don Quijote. En la segunda parte el problema es más
contundente, porque los dos héroes cervantinos tienen que enfrentarse con los
espurios de Avellaneda, de forma que para reivindicar su verdadera identidad se
ven obligados a invocar a los personajes de la primera parte, es decir quedan
forzados a reivindicarse.
Ginés de Pasamonte se presenta
como un pícaro, un Lazarillo o un Guzmán, pero con mejores “pulgares” para
escribir su vida. Claro que como señala Riley, ¿quién va a tomar en serio la
vida de un pícaro contada por él mismo? En opinión del hispanista mexicano, es
el propio Cervantes quien se toma muy en serio a su propio personaje, hasta el
punto de que puede concebirse de forma complementaria a don Quijote desde el
punto de vista de la novela picaresca. El último de los moldes de pícaros puede
ser Ginés como don Quijote lo es de caballero andante.
Señala Riley que no encontramos
en la continuación al mismo don Quijote que dejamos en la primera parte. “Ya no
demuestra la disparatada y espléndida seguridad en sí mismo de antes”. El
estado melancólico que adopta don Quijote a partir de la aventura de la cueva
de Montesinos y su paulatina preocupación por la diferenciación sueño/realidad,
augura el final de la novela.
Bultos, maletas, portamentos, le
sirven a Riley para llamarnos la atención sobre la soltura con la que Cervantes
cambia el punto de vista de su narración, unas veces acerca su ojo de narrador
omnisciente, otras lo abandona a la decisión de su personaje-observador e incluso
delega en el lector la credibilidad de los rumores en los que se basa la
narración.
A la primera parte del Quijote,
Riley se refiere como “la versión histórica”, aquella que Cervantes compra en
Toledo por dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo y que fue escrita por
Cide Hamete Benengeli, y que tiene tal carácter por el origen de sus fuentes. Y
aunque todo ello no sea más que ardid propio de novelas de caballerías, buena
razón le asiste a Riley cuando afirma que puede llegar a decirse que “don Quijote
engendra al autor de su historia”. Atinadísima resulta la idea expresada por
nuestro cervantista, según la cual Cervantes coloca al lector al mismo nivel de
los protagonistas de la novela y emplea con astucia la presencia de otros
personajes, como los duques, para alejar al lector de tan próximo punto de
vista. Pero no está muy claro el propósito que guía a Cervantes al introducir
la publicación de la primera parte en la segunda, pues si de una parte
contribuye a reforzar la historicidad de la primera, de otra coloca al lector
entre la pared de lo leído y la espada de lo que leyere; y es que para el
lector la novela se escribe a medida que se lee. Dispuesto a atrapar en esta
red al imitador Avellaneda, Cervantes hace comparecer a don Álvaro Tarfe, caballero
nacido en el Quijote apócrifo, y le hace confesar la autenticidad de los
personajes cervantinos, los cuales como indica Riley quedan de esta guisa
investidos de una auténtica autonomía, plenos de autogobierno. Junto a estas
dos versiones, Riley nos sugiere una tercera que denomina como épica: la que el
mismo don Quijote va relatándole a un narrador anónimo para que vaya recogiendo
sus hazañas.
Cita Riley a Clara Reeve para
aclarar la distinción entre romance y
novela: “El romance es una fábula heroica,
que trata de cosas y gentes fabulosas. La novela es un cuadro de costumbres y
de vida real, y del tiempo en que se escribió. El romance describe, con
lenguaje elevado, algo que no ha pasado ni pasará nunca. La novela presenta una
relación familiar de esas cosas tal como ocurren cada día ante nuestros ojos, o
como podrían ocurrirles a nuestros amigos, o a nosotros mismos…” Y a
continuación afina la definición con algunas notas: historia de aventuras o de
amor y más corrientemente de ambos, hay en ella viajes, búsquedas, trabajos…,
lo que la aproxima más al mito que a la novela, no hay prohibición ni límite en
cuanto a lo sobrenatural, el tiempo o el espacio, pero tal libertad se compensa
con una simplificación de los personajes en lo psicológico. Sí, ciertamente, el
romance es un producto de la moda que
se ajusta a la sensibilidad de cada época. La mixtura, el desplazamiento
constante entre ambas alternativas, parece presidir el quehacer cervantino,
pues como muy acertadamente indica Riley, “el Quijote… trata de un hombre que
intenta transformar su existencia en un romance
caballeresco”. Si el romance pudo ser
el punto de partida de Cervantes, no fue desde luego el de llegada.
Sabio y ponderado es el apéndice
sobre el “cínico melancólico” con el que cabe identificar al licenciado
Vidriera, Tomás Rodaja. Cinismo que parecía conocer muy bien Cervantes como
doctrina filosófica y que se prolonga en El
coloquio de los perros.

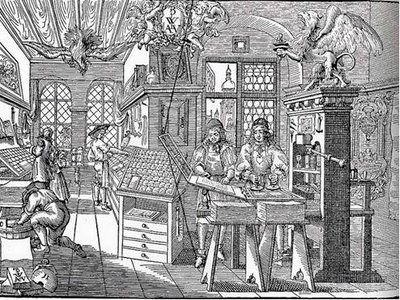


No hay comentarios:
Publicar un comentario